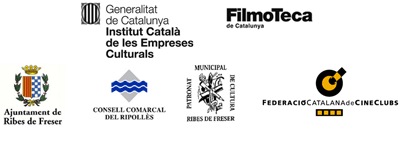Pocas veces tiene uno la sensación de experimentar algo radicalmente diferente en el cine. Con The Turin Horse, sí. Dos horas y media de metraje en un escenario casi único, árido y desnudo como pocos, en sombrío blanco y negro, y con una docena de planos secuencia como único andamiaje. Un granjero y su hija luchando contra los elementos, el viento permanente y demoledor, los escasos alimentos, el caballo decaído. Un Béla Tarr que se despide del cine con un film de rarísima belleza, enganchado a los gestos cotidianos de un lugar en el fin del mundo, aferrado a unas vidas al borde de la nada. Árido y conmovedor a un tiempo, impenetrable si no se tiene predisposición, Tarr envuelve y fascina con sus movimientos de cámara en medio de la austeridad y la desoladora música.